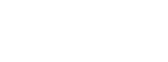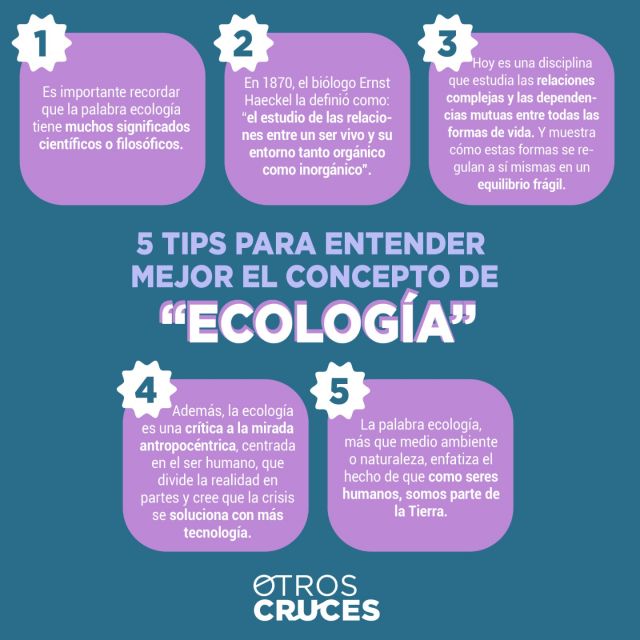Por Maryuri Mora Grisales
En un mundo ideal, violencia y religión no deberían estar juntas. Pero esto solo se sustenta como deseo y como contradicción. Una contradicción inherente tal vez. Los niveles de violencia de nuestros países latinoamericanos son tan altos como lo es el número de personas religiosas, por lo menos aquellas vinculadas por pertenencia religiosa o inevitable legado cultural a la religión hegemónica, católica-cristiana. A pesar de la pluralidad del campo, y de la imposibilidad de homogeneizar una “identidad cristiana”, América Latina tiene en la iglesia, la biblia y el universo simbólico del cristianismo una base común. De la misma manera tienen la colonización, el racismo y la violencia como herencia y continuum.
De este panorama pueden surgir muchas preguntas. Una de las que más me ha interesado como teóloga feminista y defensora de derechos humanos es ¿por qué la religión no ha sido freno, antídoto para la violencia en sus diferentes expresiones? Pero esta pregunta puede ser leída como una romantización de la espiritualidad, que apela primordialmente al papel socio-político de la religión y también supone un imaginario de lo divino como algún poder capaz de movilizar sentimientos y acciones positivas entre nosotras. Presupuestos de orden teológico y ético que no traducen nuestra realidad.
La contradicción aparente entre violencia y religión ha sido muy bien gestionada por líderes religiosos y por la iglesia como institución a través de toda su historia. Escuchar elocuentes justificativas para diferentes tipos de violencia es más común de lo que podamos imaginar o desear. Expresiones actuales de un cristianismo muy activo públicamente en países como Estados Unidos, Brasil, El Salvador y Colombia – solo para citar algunos – defienden abiertamente el porte irrestricto de armas, la violencia policial, la pena de muerte y la guerra. En este contexto, la violencia no parece un problema y si un método legítimo. En violencia se forjó la iglesia y en violencia se forjaron los estados-nación. Esta afirmación no pretende ser justificación, ni una declaración de concordancia, es reconocimiento, crítica y denuncia.
Desde una perspectiva feminista, la justificación religiosa de la violencia siempre será razón de indignación y rechazo. Primero porque es creciente el poder político de discursos religiosos violentos y segundo porque los efectos de esta violencia recaen principalmente sobre los cuerpos de niñas y mujeres. Esto en un pequeño pueblo en las montañas del Cauca, en un terreiro de candomblé en la Bahía, o en las calles destruidas de Gaza.
Desde una perspectiva de derechos humanos, actualmente hay un interés mayor en la comprensión de la complejidad del fenómeno religioso, más que en una simple crítica a la religión. No porque la crítica no sea necesaria o relevante, ha sido la forma preferencial de esta relación entre DDHH y religión, sino porque en los últimos años han parecido operar casi que de manera antagónica. El aumento de expresiones fundamentalistas del cristianismo y su capilaridad política han resultado en impactos negativos para la agenda de derechos humanos de la región, colocando en evidencia los alcances y desafíos de la libertad religiosa en cuanto derecho. Una libertad religiosa que no cobija de manera adecuada a las espiritualidades indígenas, o a las religiones de matriz africana y sus practicantes (que enfrentan cotidianamente discriminación y violencias) y que choca constantemente con la reivindicación de otros derechos como la libertad de expresión, en un escenario cada vez más mediado por plataformas digitales e IA sin mucha regulación.
Importante mencionar aquí que desde la perspectiva de derechos humanos, esta mirada crítica pero abierta hacia la religión también ha permitido el reconocimiento de innumerables manifestaciones en defensa de los derechos humanos que parten de personas, movimientos y organizaciones basadas en la fe. Acciones que interrumpen la pretendida hegemonía conservadora, y que nos recuerdan que toda dominación tiene sus destellos de resistencia, por pequeños que sean.
El gobierno de Jair Bolsonaro abusó del uso retórico de una cierta moralidad cristiana para llevar a cabo uno de los gobiernos más abiertamente violentos, racistas, xenófobos, y destructores de la historia brasileña reciente. El país todavía tardará en recuperarse del impacto devastador de este gobierno que nunca vio contradicción en el slogan “Dios por encima de todo” y sus políticas de muerte sobre la naturaleza, los pueblos indígenas, la población negra, lgbtqi+ y las mujeres. De hecho solo habría contradicción desde una perspectiva de derechos y justicia. Dos categorías valiosas para el cristianismo de liberación, pero totalmente ausentes en esta versión fundamentalista y autoritaria del cristianismo, que ha sido usada para los intereses mezquinos de una clase política que comprendió la utilidad pública del discurso y del sentimiento religioso.
Movilizar el miedo y el odio ha sido la estrategia de la derecha religiosa. Sentimientos que se fundamentan en la defensa intransigente de la propia identidad como algo fijo e inmutable, y en una idea también fija e inmutable del otro como enemigo que debe ser eliminado, evangelizado o corregido. Así mismo, voluntades divinas son citadas como inspiración y autoridad y mezcladas con la razón pública en la forma de proyectos de ley que buscan más control y poder: sobre la tierra y los recursos públicos, sobre la opinión pública, sobre la educación y principalmente sobre los cuerpos. Así trabaja la bancada evangélica en Brasil, por ejemplo, a través de una fuerte actuación en temas como concesiones a iglesias, comunidades terapéuticas, escuela sin partido, homescholing, derechos sexuales y reproductivos, etc.
Hablar de violencia religiosa y derechos humanos implica hablar de la necesidad de estados fuertes y democráticos que garanticen, no solo un papel activo en la protección del derecho a la libertad religiosa de sus ciudadanos y ciudadanas (como consagrado en la Declaración de 1981)¹ sino su capacidad de mediación cuando las fuerzas religiosas sean asimétricas. En este sentido, leyes y políticas que protejan los derechos de minorías religiosas son indispensables para prevenir la violencia y evitar la impunidad de los actores que la ejercen.
Acciones concretas y cotidianas contra cualquier tipo de violencia basada en religión, intolerancia y racismo religioso son fundamentales y urgentes. Legislación internacional, declaraciones regionales, constituciones nacionales, cartas de sociedad civil e incluso literatura sagrada – cuando ofrezca insumos contra la violencia – son recursos importantes para la construcción de ambientes saludables, democráticos y respetuosos donde el derecho a la libertad religiosa sea garantizado junto a otros derechos humanos fundamentales. De nuevo aquí, lo anterior es expresión de una imaginación utópica que persiste aún en medio de una de las peores crisis de los órganos e instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos y frente a uno de los contextos más difíciles para movilizar sentimientos de paz y justicia.
___________________
¹ Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y de Discriminación basadas en la Religión o en las Creencias.