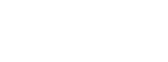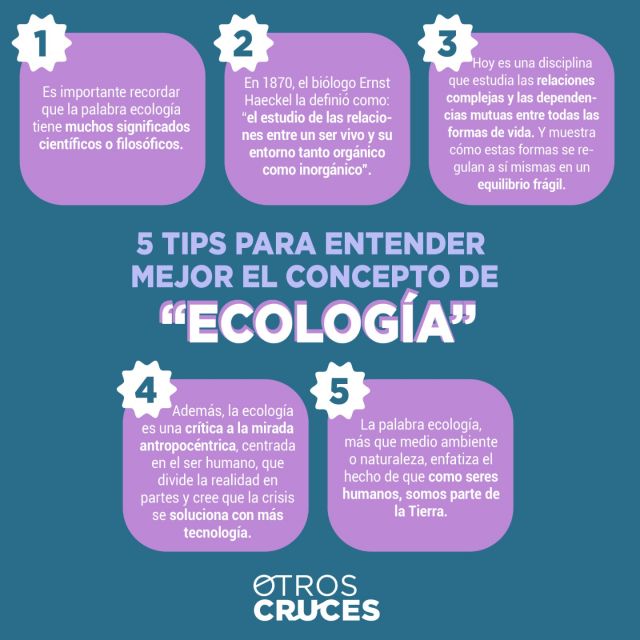Por René A. Tec-López
Fundación Josías / SEMIR / ORAM
Toda mi infancia escuché decir “tu cuerpo es templo del Espíritu Santo”, y como tal, era necesario cuidarlo, protegerlo y presentarlo ante Dios en completa santidad, pues no es nuestro, sino prestado. Esto implicaba, evidentemente, mantener una sexualidad acorde a la cisheteronorma, entendida esta como “un sistema sociopolítico que determina el género en función del sexo biológico, y que presupone el ordenamiento social de todos los seres humanos de acuerdo con la heterosexualidad” (Matos, 2018: 178). Este modelo, que el cristianismo hegemónico legitimó como fundamento base de su moral sexual y que llegó a América Latina a través de la colonia, ha producido la exclusión de las personas que se alejan de dicha heteronorma cisgénero, en tanto las instituciones del Estado operan bajo los auspicios de esta normatividad (Matos, 2018).
Recuerdo que, durante mi adolescencia y parte de mi juventud, mirarme al espejo implicaba un enorme desafío, pues me costaba reconocer la imagen que se mostraba frente a mis ojos. Algo ahí no cuadraba. Mi cuerpo era un cuerpo ajeno, distante, irreconocible. A veces eran los adjetivos “joto”, “maricón”, “niñita”, “putito”, y otras veces “hombre”, “varonil”, “heterosexual”, “hijo de Dios”. Con el pasar de los años comprendí y acepté mi desviación, y así comencé a desaprender las significaciones culturales que se me habían impuesto por haber nacido con ciertas características biológicas. Entendí que el problema no era mi cuerpo sino las significaciones sobre él. ¿Pues, qué es el cuerpo sino un territorio en disputa? Un entramado de símbolos que constantemente vamos internalizando, reinterpretando, tensionando y, con ello, produciendo identidades, pues “cada cuerpo vivo es un espacio y tiene su espacio: se produce en el espacio y produce el espacio” (Lefebvre, 2013: 99). Por consiguiente, aprendí a mirar las formas en que las relaciones de poder operan sobre estos, pues tal como dice Foucault, estas relaciones de dominación cercan nuestro cuerpo, lo marcan, lo doman y lo someten a suplicio, al forzarlo a unos trabajos, obligarlo a unas ceremonias y rituales, exigiéndole unos signos y comportamientos, actitudes y acciones. De tal manera, el cuerpo solo se convierte en fuerza útil cuando es a la vez productivo y cuerpo sometido (Foucault, 1998: 33-34), sometido a las estructuras dominantes de significados sobre el ser-y-estar en el mundo.
Sin embargo, las epistemologías producidas por los feminismos comunitarios e indígenas y las teorías y teologías queer/cuir, nos han ayudado a comprender los procesos de colonización sobre nuestros cuerpos y territorios, situándose desde la idea de cuerpo-territorio como noción reivindicativa y descolonizadora. Es decir, el cuerpo es visto como un territorio vivo, histórico y sociocultural, en donde habitan nuestras heridas, memorias, saberes, deseos, sueños individuales y comunes, pero también el territorio es concebido como cuerpos sociales integrados a la red de la vida (Cruz Hernández, 2018). De esta manera, la corporeidad nos permite ver los procesos de resignificación, transgresión y cambio que se dan a través de las emociones, los significados culturales corporeizados y la acción colectiva.
Al ser parte de las disidencias sexuales y de género, nuestro cuerpo es estigmatizado y se convierte en un lugar de discriminación, pues ahí se inscriben las concepciones sobre la otredad y las políticas que excluyen; es decir, las estructuras sociales que reproducen la diferenciación social están corporeizadas (Giddens, 1995) y el cuerpo es producto del discurso atravesado por dispositivos de disciplinamiento, normalización, vigilancia y control a través de las instituciones (Foucault, 1998). Por ende, cuando un cuerpo se sale de lo esperado socialmente, este es estigmatizado. No obstante, este cuerpo también puede convertirse en un lugar de resistencia y de contestación (Davis, 2008), así como de construcción de nuevas prácticas culturales que se legitiman en el tiempo y el espacio. Nuestros cuerpos se convierten así en una frontera que demarca espacios de acción y desenvolvimiento, en instrumento de lucha y de transformación social, pues para quienes nos desviamos de la cisheteronorma, nuestra sola existencia, inevitablemente, lleva a torcer dicha normatividad.
Esta torcedura se complejiza cuando también nos asumimos como personas creyentes, pues las significaciones que la religión hegemónica ha producido sobre nuestros cuerpos se tensionan a partir de las experiencias que vamos encarnando. De esta manera, frente a los niveles de violencia estructural, institucional y cotidiana, y profundizados por la invisibilización de dicha violencia en las categorías de minorías sexuales e, incluso, como minorías religiosas, encontramos y construimos recursos sociales y simbólicos que nos permiten disputar las significaciones culturales sobre nuestros cuerpos y el entorno que nos rodea. Así, resignificar la violencia implica encontrar, fundamentar, construir y sostener la capacidad de otorgarle un sentido diferente al territorio que habitamos, a partir de una nueva comprensión de esas vivencias encarnadas en nuestros cuerpos.
Los feminismos indígenas y comunitarios nos enseñaron a sobreguardar el territorio-cuerpo, pues este se construye en la lucha, en el embate frente a una amenaza que, en nuestro caso, es la amenaza a la propia existencia, cuando a pesar de los avances legislativos en materia de derechos humanos de las personas LGBTIQ+, la homosexualidad todavía sigue siendo objeto de persecución en 67 países, con sentencias que van desde prisión hasta la pena de muerte. En este sentido, recuperamos de dichos feminismos la mirada sobre los territorios-cuerpos y los cuerpos-territorios, cuando al abrazar y cuidar nuestro desvío, reconstruimos el significado de nuestros cuerpos y, por ende, nuestros sistemas de creencias religiosas son transformadas. Así, “defender es también vigilar, cuidar de aquel cuerpo-territorio sobre el cual nos consideramos responsables y su extensión inmediata, nuestra casa, que constituyen juntos, nuestra morada” (Haesbaert, 2020: 271). Nuestra acción colectiva en defensa del territorio se materializa en las comunidades que construimos, tanto LGBTIQ+ como religiosas, incluyentes y afirmativas de la diversidad sexual, pero también en las colectividades que nos acuerpan y acuerpamos, y en los símbolos religiosos como Dios o la Virgen que se resignifican desde lo cuir, desde lo torcido.
Hoy vuelvo a mirarme al espejo y a afirmar que sí, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero ahora yo me apropio de él y lo resignifico, disputo sus significados para reivindicar la desviación, pues bienaventuradxs lxs desviadxs de la cisheteronorma porque de nosotrxs también es el Reino de los Cielo.
____________________________
Cruz Hernández, D. (2016). Una mirada muy otra a los territorios-cuerpos femeninos. Solar. Revista de Filosofía Iberoamericana. 12(12): 56-71.
Davis, K. 2008. Intersectionality as buzzword: A sociology of science perspective on what makes a feminist theory successful. Feminist Theory 9(1): 67-85.
Foucault, M. (1998) Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. Siglo XXI.
Giddens, A. 1995. La constitucion de la sociedad, bases para la teoría de la estructuración. Amorrortu.
Haesbaert, R. (2020). Del cuerpo-territorio al territorio-cuerpo (de la tierra): constribuciones decoloniales. Revista Cultura y Representaciones Sociales 15 (29): 267-301.
Lefebvre, H. (2013). La producción del espacio. Capitán Swing.
Matos, M. (2018). Género y sexualidad en la política pública de Brasil. Progresos y retrocesos en la despatriarcalización y desheteronormalización del Estado. En E. Friedman; F. Rossi, C. Tabbush. (Coords.) Género, sexualidad e izquierdas latinoamericanas. El reclamo de derechos durante la Marea Rosa (pp. 177-208), CLACSO.