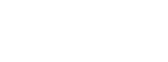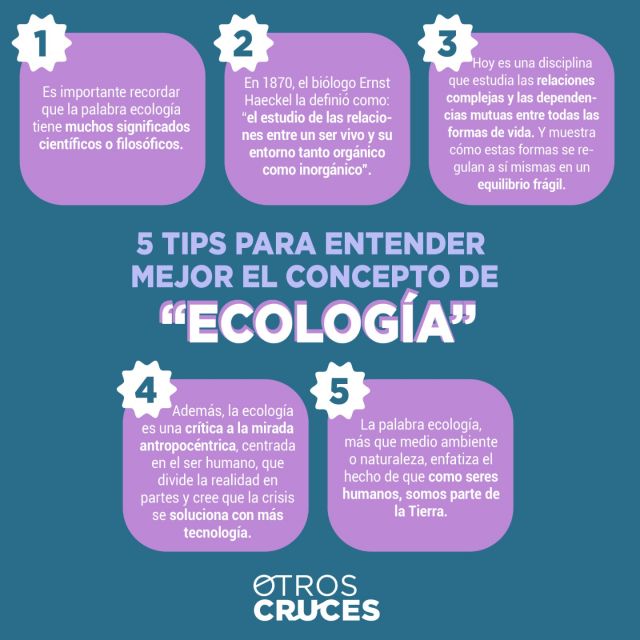Por Mariana G. Molina Fuentes
Históricamente, y quizás en virtud de los procesos de conformación del Estado en la región, América Latina ha sido escenario de una incapacidad de los aparatos estatales para canalizar y satisfacer las demandas de una población tanto heterogénea como desigual. Prueba de ello son las constantes luchas por el reconocimiento de identidades diversas, frente a la ausencia de marcos jurídicos, instituciones, y políticas públicas inclusivas.
Pero las limitaciones en la capacidad estatal no son el único obstáculo por vencer entre quienes pugnan por un proyecto político y social respetuoso de la pluralidad. El problema puede repensarse a la luz de la disputa por los valores en el espacio público; en otras palabras, el supuesto de que las discusiones en la esfera pública habrían de sujetarse a la razón parece desvanecerse en la práctica. El caso latinoamericano muestra que los diferendos no siempre se restringen al plano de la política, sino que se extienden al de la moral. Aunque la mayoría de los Estados de la región se definen constitucionalmente como laicos, lo cierto es que la aplicación de dicho principio dista mucho de ser uniforme.
Hoy en día, hablar sobre laicidad en América Latina resulta crucial cuando menos por 3 motivos: (1) porque la ausencia de consenso sobre su significado deriva en un uso desmesurado del término, por parte de grupos con convicciones diametralmente opuestas respecto del bien público; (2) porque los preceptos jurídicos no siempre se corresponden con las prácticas políticas y sociales; y (3) porque las últimas décadas han sido escenario de múltiples vulneraciones a la laicidad, y consecuentemente a los Derechos Humanos de personas con identidades, creencias, y prácticas distintas a las de quienes detentan el poder.
Sobre el primer problema, debe advertirse que el término laicidad permea el discurso de buena parte de los actores sociopolíticos que intervienen en el debate público. Irónicamente, su uso es recurrente tanto entre quienes defienden el reconocimiento de derechos de todas las personas como entre quienes sostienen que la mal llamada ideología de género constituye una amenaza a la vida, a la familia, y en última instancia a la sociedad. Aquí se propone definir la laicidad como el principio de autonomía del Estado respecto de creencias, normas, y autoridades dogmáticas. Ello supone su separación respecto de las Iglesias, pero no se agota en esta. La laicidad implica también que el diseño de leyes, instituciones y políticas públicas esté desprovisto de dogmatismos; es decir, de premisas no comprobables y que se piensan incuestionables. Así pues, un Estado laico reconoce los derechos de todas las personas.
Esto último se vincula con el segundo problema: aunque constitucionalmente la mayoría de los Estados latinoamericanos son laicos, algunos proveen condiciones preferenciales para una Iglesia, mantienen leyes basadas en dogmas, o promueven programas sociales que excluyen a varios grupos de población. Si bien la laicidad constituye un principio, se espera que las acciones del Estado contribuyan eventualmente a generar un régimen social de convivencia a partir de la libertad, la igualdad, y la no discriminación. Por supuesto, estas condiciones no se cumplen en aquellos países en los que existe un desfase entre el texto constitucional, el entramado jurídico-institucional, y las prácticas políticas y sociales. Por desgracia esto último pareciera ser la regla, y no la excepción, en la mayor parte de la región.
El tercer problema puede pensarse a partir de luchas históricas entre posiciones políticas contrapuestas, pero también con base en la coyuntura actual. Las falencias de los gobiernos redistributivos han resultado en el fortalecimiento de opciones políticas de derecha, cuyos proyectos suelen anclarse en la defensa de valores conservadores y por tanto en la exclusión de grupos que no son afines a estos. La embestida contra la así llamada ideología de género se expresa de múltiples maneras: a través de la ausencia de reconocimiento del derecho a interrumpir un embarazo no deseado; a la reproducción asistida o subrogada; al matrimonio, a la familia, y a la identidad para las diversidades sexo genéricas; del recorte al presupuesto asignado a educación sexual, y de la falta de servicios de salud sensibles a las necesidades de la población a la que atienden.
Es absurdo pensar que en sociedades como las nuestras, crecientemente diversas y complejas, puede o debe existir un marco moral homogéneo. Por el contrario, habría que pensar en vías para facilitar el diálogo entre personas y grupos con identidades, convicciones, y prácticas distintas. La laicidad constituye un punto de partida para generar ese diálogo; no obstante, esta resulta inútil cuando su reconocimiento se restringe a los textos académicos o jurídicos, sin trastocar las instituciones que definen nuestra vida cotidiana.