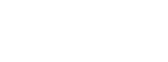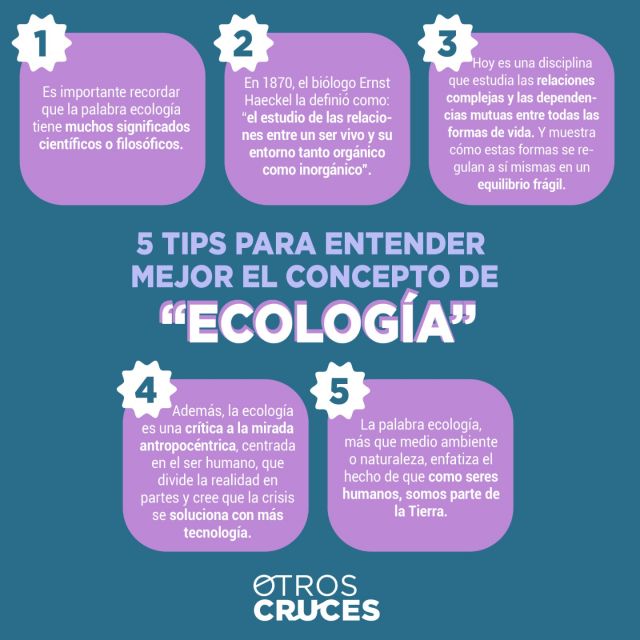Por Nicolás Panotto
Uno de los coletazos que ha traído el proyecto por la despenalización y legalización del aborto en Argentina ha sido el poner nuevamente sobre la mesa la necesaria discusión sobre la separación entre Estado e Iglesia. Ya a inicios de 2018 se vivió una indignación generalizada al conocerse sobre los 130 millones de pesos (unos 4.6 millones de dólares al cambio vigente) que el Estado argentino otorga a la iglesia católica para cubrir los sueldos de la curia, los estudios de seminaristas y otros gastos “filantrópicos”. Pero el debate sobre el aborto ha mostrado que la vinculación orgánica entre Estado e iglesia sobrepasa lo financiero, y mete la cola como un factor determinante y excluyente en el tratamiento de políticas públicas, donde los intereses particulares (entre ellos religiosos) no deberían ser condicionantes.
De aquí nace un conjunto de campañas, surgidas en el seno de diversos movimientos tanto feministas como de sectores políticos universitarios, que están militando fuertemente para que el concepto de Estado laico deje de ser virtual, y pase a ser una realidad, tanto en términos de uso de fondos públicos como, principalmente, en el sano y plural debate democrático sobre políticas públicas, sin condicionantes ni preferencias. Estas campañas se identifican por el “pañuelo naranja” y el “pañuelo negro”. Los planteos son similares, aunque sus orígenes y niveles de visibilización difieren. No son discursos nuevos, ya que instancias como la Coalición Argentina por el Estado Laico (CAEL) y otras agrupaciones de diversidad religiosa han planteado agendas similares hace ya muchos años.
Más allá de que estas campañas cristalizan reclamos históricos en el país, como sabemos, las coyunturas políticas son determinantes para que ciertas demandas puedan canalizarse y lograr su cometido. La discusión en torno al aborto ha abierto una vez más esta puerta. Pero también es necesario advertir que la eficacia para aprovechar esta brecha dependerá de cómo se construyan las propuestas y discursos, especialmente en lo que respecta a la manera de entender lo religioso y su relación con el espacio público. En este sentido, cabe señalar que existen ciertos reduccionismos en las concepciones de fondo dentro de ambas iniciativas.
Hay dos elementos a simple vista que son necesarios advertir. Primero, que la atomización –mal endémico del progresismo latinoamericano- no sirve ni es estratégico. La existencia de dos campañas paralelas sobre un tema tan importante, que además están prácticamente desvinculadas con muchos de los espacios históricos que vienen planteando hace décadas el debate sobre Estado laico en el país, no hace más que restar eficacia. Debemos dejar de lado los heroísmos y particularismos, para tomar en serio y de forma articulada una bandera que, como se viene reclamando hace mucho tiempo, es central para la construcción de un ambiente democrático sano, tal como representa la separación entre Estado e iglesia.
El segundo elemento a destacar es el hecho de que una discusión en torno al Estado laico no puede darse desconociendo la profundidad del heterogéneo campo religioso argentino. El cuestionamiento al lugar de privilegio de la iglesia católica sin duda es el tema más importante. Pero cuando hablamos de laicidad, no nos podemos referir sólo a ello, sino también a cómo se aborda todo el fenómeno religioso en Argentina. Más aún, me atrevo a decir que en ambas campañas reside un desconocimiento sobre muchos factores en torno al concepto de laicidad, secularización y la diversidad de expresiones religiosas, con lo cual algunos de sus discursos terminan siendo más bien clichés antes que argumentos coherentes sobre el campo.
Pero hay un tema que me parece aún más preocupante, que es la invisibilización de voces religiosas críticas en estos debates. Aquí dos hipótesis. La primera es que una cosa es hablar de la separación entre iglesia y Estado, y otra poner en cuestionamiento (o directamente desconsiderar) el lugar público de las religiones. No se pueden confundir los tantos. Las identificaciones religiosas –mal les pese a muchos/as- representan uno de los espacios más importantes de construcción de subjetividades, identidades y dinámicas comunitarias. Más allá de la crisis de las instituciones religiosas, el creer como elemento constitutivo de la vida social no solo no ha menguado, sino que se ha diversificado y extendido con el paso del tiempo, más aún en nuestra era “posmoderna”.
Por esta razón, las creencias religiosas son un asunto público. Esto no quiere decir que se deba financiar ni privilegiar ninguna expresión en particular (¡ni a todas por igual!). La vinculación entre religiones e institucionalidad pública pasa por otro lado que sólo el uso de fondos. Las religiones tienen tal peso sobre las decisiones sociales, que deben tener un lugar central en las dinámicas políticas y públicas, no con el objetivo de “regular” sino más bien visibilizar, acompañar y articular, de la misma manera que se hace con otros grupos y discursos identitarios. En este sentido, lo religioso no debería ser un campo más importante que otros sectores que reclaman ser escuchados, pero tampoco menos, al punto de decir que las creencias nada tienen que ver con la vida pública.
La discutida ley de libertad religiosa que se encuentra entre vaivenes sobre los escritorios del Congreso, puede ser una oportunidad para abordar este escenario. Pero mientras dicho proyecto siga manteniendo el tema de “objeción de conciencia” como un punto a tratar (siendo que es un elemento que no debería ser constitutivo del abordaje de lo religioso sino que compete a otros ámbitos; aquí vemos claramente la influencia de ciertos grupos cristianos y la imposición de sus agendas morales sobre la regulación del campo religioso en general), el lugar de privilegio de la iglesia católica y el exceso de poder que se le otorga a la secretaría de cultos en términos de regulación sobre las comunidades religiosas, dicho proyecto será inviable, ya que en nombre de la diversidad religiosa se sigue legitimando la asimetría institucional entre las creencias, además de mantener la puerta abierta para que algunas voces mantengan un monopolio sobre los asuntos públicos.
Pero aquí surge la segunda hipótesis: las posiciones laicisistas que han asumido diversas organizaciones de la sociedad civil y ciertos sectores políticos, donde se desestima por completo el lugar de lo religioso, han dejado el portón abierto de par en par para que voces fundamentalistas y neoconsevadoras copen el escenario con posicionamientos monopólicos sobre lo religioso. En otros términos, debido a la “virtualidad” de las dinámicas laicas en nuestra clase política, las voces religiosas institucionales han aprovechado para ganar terreno –el cual vienen ocupando hace ya mucho tiempo, de manera casi sigilosa pero constante-, y ahora se transformaron en actores centrales para la legitimación de agendas conservadoras y de oposición a diversos proyectos de ley sensibles, tanto en el campo político institucional como social.
Sabemos que para contrarrestar voces monopólicas, es necesario visibilizar el sentido de pluralidad con el objetivo de desmontar cualquier intento de homogeinización. Esto en la religión como en la política, la cultura y el campo social en general. Por ello, considero un gran riesgo el hecho de seguir planteando que lo religioso debe quedar subsumido a lo privado, sin que las creencias sean “expuestas” a confrontarse (y ser confrontadas) con diversos agentes sociales y sobre temas que conciernen a toda la sociedad (de la que ellas forman parte). Más aún, más allá de que existan posicionamientos institucionales mayoritarios, ninguno de ellos encarna la totalidad de opiniones y perspectivas presentes en una comunidad religiosa, ya que toda creencia siempre constituye una gran heterogeneidad interna, al punto de encontrar enfoques antagónicos en una misma identificación de fe.
Esto se pudo ver en el debate sobre el aborto, donde al mismo tiempo que nos encontramos con numerosos grupos religiosos “pro vida” y anti-aborto, también vimos teólogas, comunidades religiosas y eventos ecuménicos que dieron cuenta de discursos, individuos y organizaciones que estaban a favor de la ley, y que trabajaron mano a mano con distintas organizaciones.
De aquí que las campañas de los pañuelos por el Estado laico pueden simbolizar una gran oportunidad para, de una vez por todas, lograr una separación real entre iglesia católica y Estado. Pero también se puede correr el riesgo de seguir “haciéndole el juego” a los discursos conservadores y fundamentalistas hegemónicos, si se continúa planteando que dichos posicionamientos representan las únicas voces presentes en el campo religioso, y al no dar cuenta de que existen otras agendas, otras miradas y otras teologías que van de la mano con una militancia comprometida con los derechos humanos. Por ello, la necesidad de más diálogo, de articular con voces religiosas críticas y de dejar los clichés y reduccionismos de lado, para adentrarse a conceptos más complejizados sobre lo religioso y su incidencia social.