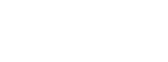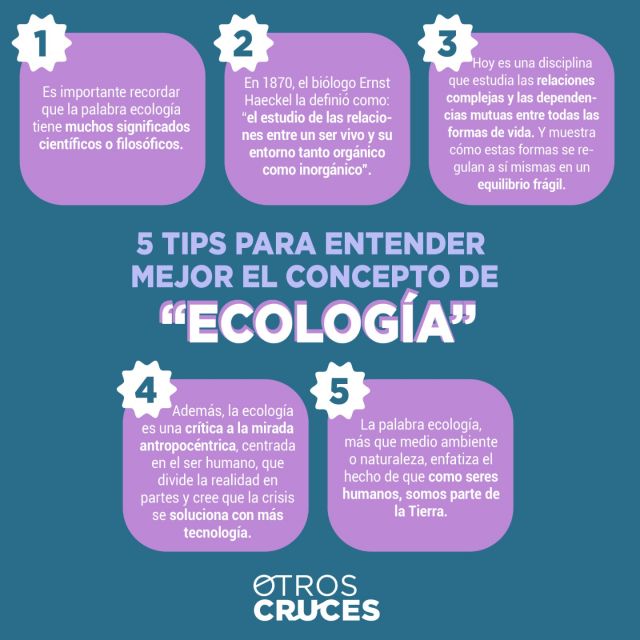Por Nicolás Panotto
Los análisis sobre las prácticas políticas del campo evangélico en América Latina se multiplican con el paso del tiempo. Por momentos, parece que los acontecimientos van más rápido de lo que los cronistas alcanzan a concluir sobre un fenómeno que, aunque nada novedoso, parece provocar sorpresas frente a las acostumbradas maneras de ver a la iglesia actuar políticamente. Sin lugar a dudas, las comunidades evangélicas son un actor que está provocando extrañezas y desconciertos, tanto por ser un agente hasta hace no mucho tiempo exógeno a estas prácticas, como también por su forma de adquirir, poco a poco, los peores vicios de la política tradicional.
Pero como siempre sucede en estos negocios, los “ruidos” y números no siempre son un correlato de eficacia política. Al menos desde una perspectiva de coherencia democrática. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el hecho de que la visibilización de ciertas voces evangélicas en el espacio público de algunos países (lo vimos recientemente en Colombia y Costa Rica) no ha logrado un correlato cuantitativo en términos de resultados electorales de grupos o candidatos afines o directamente autoproclamados evangélicos. Esto quiere decir que la variedad de prácticas políticas de algunos grupos no dejan de mostrar inconsistencias a la hora de evaluar sus resultados concretos.
Si hurgamos un poco en las prácticas y discursos de los sectores evangélicos más visibilizados en algunos países o en instancias de política regional, encontraremos algunos elementos que ponen en evidencia las limitaciones que dan cuenta de este escenario.
La falacia del pensamiento único evangélico. Una de las malas costumbres de algunos grupos es hablar en nombre de TODO el espectro evangélico. Más allá de las “mayorías” que podamos identificar, es una falacia afirmar que esta expresión religiosa posee una visión homogénea. Es decir, la iglesia evangélica no tiene un pensamiento uniforme sobre nada. Pero menos aún en torno a temas políticos, especialmente aquellos sensibles vinculados a sexualidad, educación, género, familia, corporalidad, políticas públicas, diversidad religiosa, entre otros. Esta falacia merece ser cuestionada desde varios frentes. Por un lado desde el político, donde se evidencia una actitud poco democrática al hegemonizar un discurso particular dentro del espacio público en nombre de todas las expresiones denominacionales o identitarias, y donde el liderazgo que pretende visibilizarse políticamente, instrumentaliza a la feligresía para intereses propios. Por otro lado, también merece un cuestionamiento teológico, ya que se cae en un profundo error al hablar en nombre de Dios a partir de lecturas excluyentes del texto bíblico o los dogmas, especialmente en la búsqueda de legitimaciones religiosas sobre temas coyunturales. Responde a una actitud sanamente democrática el reconocer que cada sector político realiza un reclamo -el cual merece, como todos, ser considerado dentro de un debate político- desde un posicionamiento particular, a partir de lecturas sesgadas (como todos/as tenemos), sin caer en una actitud constantiniana, típica de los vicios de poder de la iglesia-institución, de ser voz de la totalidad, sin reconocer las existentes y profundas tensiones y discrepancias hacia adentro mismo del espectro evangélico.
Argumentaciones universales. La gran diferencia entre una argumentación política y otra, no es tanto lo que se intenta defender (todos/as tenemos derecho a reclamar desde nuestra particularidad y lo que creemos es una necesidad social, siempre y cuando no vulnere consensos mínimos de convivencia), ni siquiera en cómo se sostiene el objeto de defensa/reclamo (siempre encontraremos por dónde hacerlo, aunque obviamente existen diferencias en las maneras de evaluar una fundamentación según el caso), sino en que su construcción refleje una lógica democrática, es decir, que utilice modos de argumentación que habiliten el diálogo y no absolutice un lugar específico; donde se comprende lo político como un acuerdo desde la contingencia de todas las voces. Los discursos demuestran modos de argumentación cuestionables en términos de un ambiente democrático saludable cuando: hablan en nombre de “LA verdad”; arguyen desde perspectivas morales, teológicas o históricas incuestionables, y no desde el estado de derecho; condenan una supuesta relatividad ética en el adversario, sin reconocer la propia; parten de valores únicos e irrefutables; dicen fundamentarse en marcos esenciales y universalizables para todos los casos y circunstancias, focalizados en el principismo (moral, social, político, científico, etc.) y no en la deliberación por políticas públicas focalizadas. Lamentablemente, muchos grupos evangélicos que participan de debates públicos responden a este vicio teológico medieval de hablar desde escencialismos teológicos, ahora “secularizados” en ropajes (pseudo)científicos y políticos.
La administración del cuerpo. Ya es harto cuestionado el hecho de que muchos grupos, organizaciones y federaciones evangélicas se movilizan mesiánicamente en torno a temáticas que disputan con conceptos tradicionales sobre la sexualidad, el cuerpo, la familia, etc., mientras hacen completa omisión y silencio sobre problemáticas sistémicas, relacionadas con la injusticia económica, la pobreza, la desigualdad, la explotación de grupos vulnerables, la violencia de género, entre otros más. Más aún, la obsesión con estos temas no parte tanto de un sentido de política pública o de derechos, sino de control y administración a partir de concepciones esencialistas sobre dichas áreas. Nuevamente, estos grupos evangélicos poseen un concepto sumamente estrecho de la incidencia y las problemáticas sociales mientras continúen cegados en actuar sólo a partir de estas preocupaciones. No es porque ellos no sean importantes; todo lo contrario. Pero la falta de una visión integral, en términos de derecho, justicia y vulnerabilidad social, hace que dichos reclamos disten de ser fundamentados en un marco de bienestar social; más bien, se pone de manifiesto una intencionalidad monopólica en nombre de agendas valóricas.
La des-ideologización de las prácticas políticas. Muchos de estos grupos sostienen el siguiente discurso: “nosotros apoyamos ‘x’ partido, no porque estemos de acuerdo con su ideología, sino porque ellos responden a nuestra postura sobre ciertos temas”. Más allá de la verdad que puede tener esta afirmación, lo que se esconde de fondo es una especie de “des-politización” de la acción de estos grupos (muy típica de las lógicas neoliberales y de derecha, con su discurso del “buen vecino” y su cuestionamiento a los “sesgos ideológicos” de la izquierda), cuyo accionar se inscribe en una dimensión de sacralidad, moralidad y religiosidad que –supuestamente- trasciende el “barro” de la práctica política. Más aún, se ve la política institucional sólo como un instrumento (“el fin justifica los medios”). Nada más lejos de la realidad, cuando el accionar de estos sectores evangélicos, que prefieren hablar de valores y no de política, demuestra una gran capacidad de negociación discursiva, de articulación partidaria y de trabajo de lobby, los cuales revelan una creciente formalización en el ámbito de la práctica de la incidencia. Otra gran falacia: mostrarse como actores fuera del campo político (hasta a veces, como “víctimas” del mismo), cuando por “detrás” arman estrategias muy bien focalizadas.
No he querido evaluar la validez o no de reconocer a “la iglesia evangélica” como un actor político. No pretendo hacer ningún paralelo entre lo evangélico y una figura política institucional. Sí creo que, en tanto expresión identitaria de un sector socialmente importante, posee los mismos derechos de participar en debates por el bien común, a la misma altura que otros. Muchos grupos lo han venido haciendo, y de aquí la posibilidad de cuestionar sus modus operandi.
En resumen, los grupos públicamente más visibles que hablan en nombre de “lo evangélico”, más allá de su creciente influencia en términos formales, están promoviendo una visión sumamente reduccionista de lo político, de lo democrático y de la lucha por el bienestar social, al fundamentar sus demandas desde una visión social estrecha, apelando a operaciones argumentativas cuestionables en términos democráticos y siendo utilitaristas al manipular la opinión pública evangélica (la cual no existe ni es unívoca). De seguir así, se continuará alimentando el estigma sobre lo religioso (más concretamente sobre lo cristiano) como una voz que poco aporta a un ambiente democrático saludable e inclusivo, y que lo único que trata de hacer es imponer agendas en nombre de posicionamientos particulares que no atienden a las crecientes demandas sociales sino a pretensiones morales.