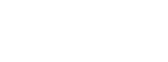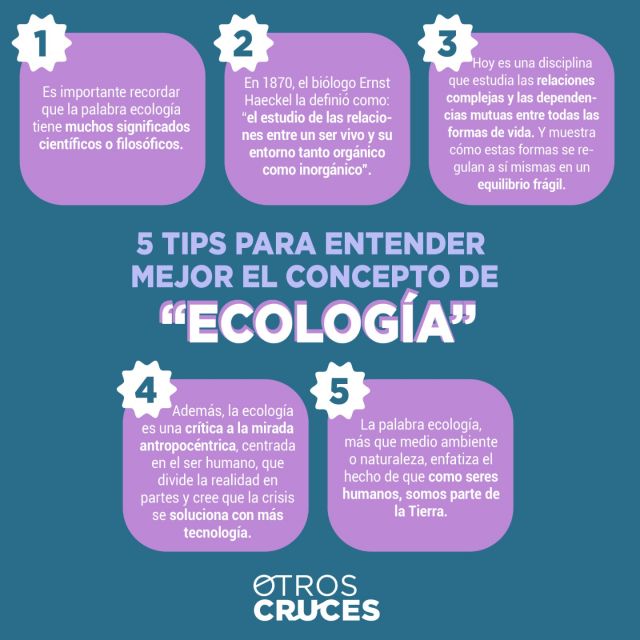Es cada vez más común ver en América Latina que en procesos electorales el llamado «voto evangélico» sea puesto en disputa. Candidatas y candidatos se acercan a iglesias en medio de sus campañas para ser «bendecidos», incluyen a personas afines a la fe evangélica en sus equipos de trabajo o ministerios, o incluyen comités de campaña que nombran a un/a especialista dedicado/a puntualmente a la asesoría estratégica para captar electoralmente a esta audiencia.
Más allá de estos factores, la apelación a «lo evangélico» en contextos electorales suele responder a dos imaginarios: i) que la utilización de una narrativa evangélica implica su movilización como caudal electoral; y ii) que el campo evangélico es homogéneo en términos de sus identificaciones políticas. Ambos son erróneos.
Ya son muchos los casos que en América Latina demuestran que, aunque ciertas temáticas pueden producir identificación en términos de representación, eso no conlleva un apoyo similar en términos partidarios ni tiene las mismas consecuencias en las urnas.
Aunque la presencia evangélica es fundamental e inevitable para cualquier análisis político regional, podemos caer en un gran error si continuamos fomentando el mito de que existe tal cosa como un «voto evangélico». Lo evangélico, actúa más bien como un articulador estratégico de otras agendas sociopolíticas, económicas y morales, pero no representa por sí mismo un elemento determinante.
Más bien, consideramos que debemos ubicar su eficacia en el lugar que posee dentro de un conjunto de fenómenos sociopolíticos y religiosos al cual es funcional, y que tiene implicancias mucho más profundas que la propia incidencia evangélica a nivel electoral.
Lo evangélico es un significante en disputa, cuyo impacto no reside en su caudal electoral, sino en el lugar que asuma dentro de las polarizaciones y disputas políticas contemporáneas junto a otros grupos, posiciones y narrativas.