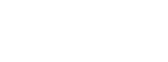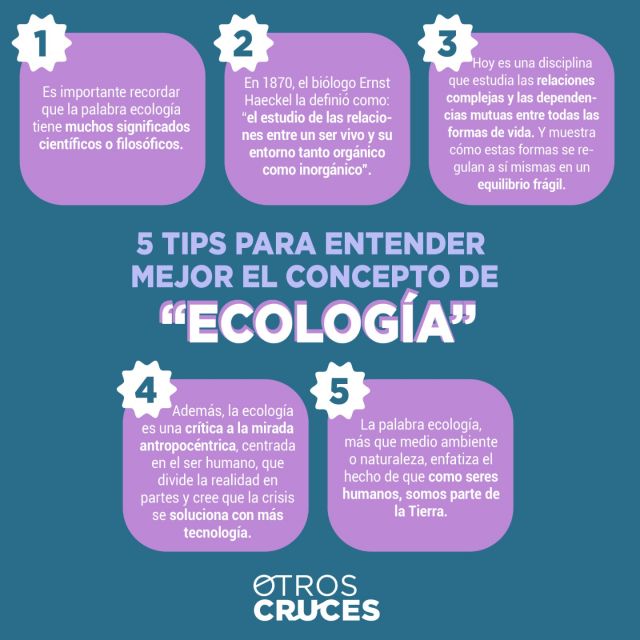Por Nicolás Panotto
Hablando con un miembro referente dentro de la iglesia católica chilena sobre la visita del Papa a su terruño, me dice lo siguiente frase lapidaria: “esta ha sido no una de las peores visitas de Francisco, sino de un Papa a un país latinoamericano en las últimas décadas”. Esta fuerte expresión resume la sensación extendida de amargura que ha quedado en el paladar de gran parte de la población chilena, tanto en miembros de la propia iglesia católica como de la ciudadanía en general.
La visita de Francisco se puede evaluar como un termómetro que cruzó desde altas temperaturas, cuando sin que nadie lo esperase, pidió perdón a las víctimas de abuso sexual durante su encuentro con la presidenta Bachelet en la Moneda, hasta un seco y helado témpano hacia el final, cuando en su último día de estadía, frente a la pregunta de una periodista sobre ese mismo escabroso tema, el Papa cambia su compasivo semblante y su suave voz hacia una expresión recia y un tono amenazante, afirmando que las imputaciones contra el cuestionadísimo obispo Barros –envuelto en encubrimientos de abuso sexual a menores dentro de la curia- son pura “calumnia”. Con esa diminuta palabra tiró por la borda todo intento de evasión políticamente correcta, como venían piloteando hasta el momento, revelando que el Papa se encuentra muy lejos de la demanda de la propia comunidad católica en Chile, que clama por justicia sobre estos casos.
Entre medio de estos eventos, cada suceso de la visita iba dando qué hablar. Tal vez la presencia en la cárcel de mujeres de Santiago y sus palabras sobre la dignidad, o el fervoroso mensaje en la Universidad Católica dieron cierto respiro. Pero al parecer, la ciudadanía ya había dado su veredicto: la asistencia en los eventos, e inclusive en las ya clásicas caravanas del “papa móvil”, fueron sorprendentemente escasas y demostraron el poco entusiasmo por la llegada del Pontífice. Lo mismo sucedió con las tres misas públicas –en Santiago, Temuco e Iquique- donde la concurrencia fue pobre, al igual que los mensajes de Francisco y la misma liturgia. Nada nuevo. Más de lo mismo. Atrás quedó esa esperanza por las desafiantes palabras pastorales del Papa, que tanta fama han alcanzado años anteriores. No se pudo superar la imborrable marca de aquel carismático Juan Pablo II y su visita en 1987, evento que quedó de manera indeleble en la memoria colectiva chilena.
Francisco ha sido siempre una figura paradójica. Ha levantado todo tipo de sentimientos, que van desde la implantación de un sentido de mayor sensibilidad y “humanidad” sobre la institución eclesial, de “reforma” a través de las movidas dentro de la vetusta dinámica vaticana, hasta de “revolución” al abordar críticamente problemáticas sociales varias, como la injusticia económica global, la crisis ambiental, entre otros. Pero por otro lado, ya sabemos que esos temas no son los más delicados ni los que dan qué hablar dentro de la iglesia católica (y la sociedad en general) –a saber, los referidos a la familia, la sexualidad, el lugar de la mujer, la estructura de liderazgo eclesial y los intocables dogmas-, sobre los cuales Francisco ha actuado, a veces como buen político –evadiendo olímpicamente tocar fibras sensibles-, otras como un recalcitrante defensor de lo más rancio de la institución.
Para sorpresa de muchos, la visita a Chile dejó claro que los gestos (virtuales) no son suficiente, tal como muchos vienen advirtiendo hace tiempo. Dentro de la inabarcable y compleja estructura de la iglesia católica, un simple movimiento puede provocar un “efecto mariposa”: una sola frase dicha por el Papa induce a profundas movilizaciones dentro de comunidades y organizaciones en distintas partes del globo. Francisco es más que consciente de ello, por lo que ha optado por inundar las pantallas televisivas y las agendas de actividades con estas pequeñas muestras de cambio, que sin duda “renuevan el espíritu” removiendo el polvo de la imagen estancada y retocando las apariencias para calmar las aguas, mostrando cierto rostro de mudanza.
Pero ello no basta. No queremos decir que en esto hay un acto maquiavélico, sino más bien reforzar el hecho de que dichos procesos han alcanzado temas que no tocan las profundas raíces de los históricos cuestionamientos a la iglesia y su rol social. Tal vez algo que Francisco no calculó es el hecho de que la gente, al ver cierta intencionalidad de transformación, se preguntó: ¿será que por fin las cosas van a cambiar? Quizás el Papa pensó que la feligresía y la sociedad en general se conformaría con las pequeñeces. Pero en realidad, sólo se movió el avispero. Las demandas son mucho mayores, y al abrir la compuerta hacia una nueva imagen, lo que se hizo fue gatillar aún más la demanda por un giro radical. Y ahora el Papa se enfrenta a un escenario donde en lugar aplacar las aguas, lo que hizo fue despertar una comunidad y conjunto de voces que lo puso entre la espada y la pared. Y tal como pasó en Chile, ponerse a la defensiva es lo peor que se puede hacer.
Estos acontecimientos reflejan dos cosas más. Primero, que la figura de Francisco cae en medio de un contexto de fuertes polarizaciones políticas en el continente –y en cada país en particular-, donde la disputa entre proyectos socio-políticos, éticos y hasta económicos pone en jaque a cualquier agente social que pretenda visibilidad pública. “¿De qué lado estás?”, parece ser la pregunta central para medir cualquier movimiento o palabra. Ser “políticamente correcto” o dar la imagen de “neutral” hoy no es un camino estratégico. Se es o no es. Se opta por un lado u otro. Muchos pensaban que Francisco estaba en una esquina, pero en realidad su posicionamiento es muchísimo más ambiguo de lo que aparenta. Mientras tanto, la ambivalencia de sus acciones en medio de este mar cada vez más dividido y revuelto, hace que su figura –y con ella, la de la iglesia- continúen quedándose en un “limbo” (nuevamente: virtual), que lo que hace es exasperar los posicionamientos presentes.
Segundo, todo esto también pone de manifiesto la complejidad de las identificaciones religiosas en el mundo globalizado contemporáneo. Estos procesos siguen reforzando el hecho de que hoy vivimos en un tiempo (¿pos-secular?) donde las formas institucionales y los discursos teológicos son cada vez más tensionados a partir de una comunidad de sujetos-creyentes que demandan, hablan, actúan, piden, cuestionan, sin dejarse consentir fácilmente con cualquier práctica acomodaticia, y menos aún de forma impuesta. Francisco viene intentando hacer un “lavado de cara” a la iglesia, cuando en el fondo del salón, detrás del portal del patio trasero, todo se mantiene casi igual. Así como advertimos un empoderamiento de la ciudadanía cuya acción supera hasta las más minuciosas predicciones políticas, de la misma manera el fenómeno religioso, las dinámicas de fe y los procesos de creencia ya no pueden ser fácilmente contenidos por una jerarquía institucional o un doblegamiento teológico. Si Francisco pretende mantener en paz la iglesia con simples gestos que no van de fondo y no atienden las demandas sociales sobre el rol de la institución, el fracaso chileno será sólo el primero.