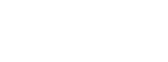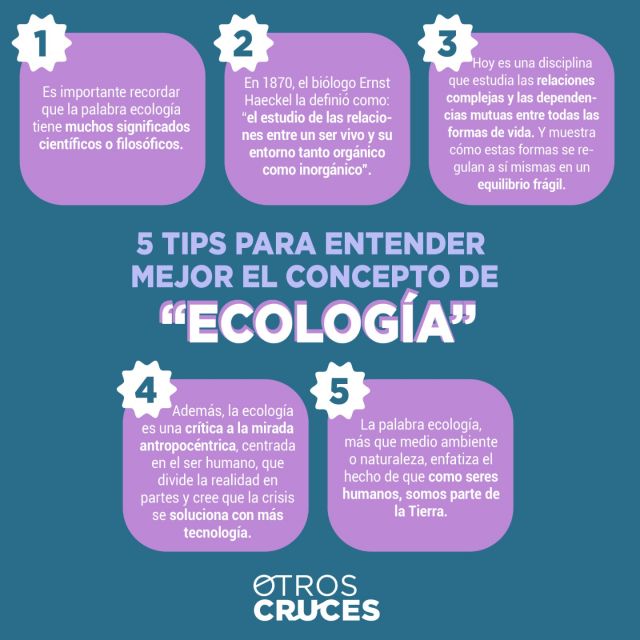Ampliar la integración se sensibilidades religiosas y espirituales en el ámbito público más allá de las voces hegemónicas es una forma de práctica democrática, recuerda la siguiente columna de opinión para CIPER: «Aquí todas las partes deben ceder y colaborar en el proceso. Las organizaciones de sociedad civil no pueden continuar negando la importancia social de lo religioso o insistir en lecturas reduccionistas […]. Sobran ejemplos para entender de forma positiva y colaborativa el lugar de las creencias religiosas dentro de las dinámicas sociales, e insistir en la exclusión de lo religioso es negar un elemento constitutivo de lo popular.»
—Nicolás Panotto
La expresión «laicidad dialogante e inclusiva» es la bandera que, en nuestro país, ha izado la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos (ONAR) como eje de su gestión. Recordemos que dicha oficina, creada en octubre de 2007, tiene por objetivo «representar al Gobierno frente a las entidades religiosas», y su constitución responde al cumplimiento de la llamada «Ley de cultos», sancionada en 1999. La dirección de la ONAR ha sido otorgada históricamente a personas con afiliación no católica, en vistas de promover mayor representación de grupos no mayoritarios. Esto conllevó la presencia de dirigentes pertenecientes al sector evangélico, entendido como «primera minoría» nacional. Sin embargo, dicha oficina desarrolla actividades interreligiosas a nivel territorial, más allá de las voces cristianas (tanto católicas como evangélicas), con el objetivo de visibilizar la presencia de la pluralidad de creencias en el país en distintas áreas, como el desarrollo comunitario, el diálogo democrático y la participación en el fortalecimiento social.
En la actualidad, la ONAR trabaja en tres grandes áreas, además de las mencionadas: (1) en el fortalecimiento de los encargados/as municipales de asuntos religiosos, a través de una mayor articulación interna así como con la Secretaría General de la Presidencia; (2) en la elaboración de un «Programa de Comunidades de Primera Acogida», que tiene por objetivo la articulación de organizaciones basadas en la fe y comunidades religiosas para la ejecución de proyectos de intervención social desarrollada por el gobierno a nivel regional; y (3) la formulación de un conjunto de propuestas para, en conjunto con el Mineduc y otros grupos, reformar el actual estatuto de la educación religiosa y teológica a nivel nacional, producto de la sentencia sobre el llamado «caso Pavez» en la Corte Interamericana contra el Estado de Chile y las medidas tomadas en consecuencia por el gobierno actual.
¿Por qué hablar, entonces, de «laicidad dialogante e inclusiva» en el marco de estas acciones? Hay algunos obvios puntos de partida cuando vemos este engranaje. Por ejemplo, la dimensión territorial de las religiones hace de estas comunidades agentes centrales para el alcance del gobierno a diversos sectores del país; la necesidad de «apaciguar» los conflictos en términos religiosos como una forma de fortalecer el diálogo democrático social implica trabajar con la diversidad de expresiones que forman parte de las comunidades; y el compromiso de grupos religiosos en términos de desarrollo comunitario (muchas veces cumpliendo el rol del Estado donde éste no puede llegar) conlleva la necesidad de construir plataformas comunes, especialmente con los municipios. En otros términos, la actual expansión del mundo religioso y su inherente incidencia en el territorio nacional demanda un amplio proceso de diálogo e inclusión por parte de las fuerzas políticas.
Ahora bien, referir a una «laicidad dialogante e inclusiva» marca una frontera a partir de la cual entender estas dinámicas. Desmenucemos la expresión. Cuando hablamos de laicidad, tal como nos muestra la historia hacemos referencia a la necesaria separación entre Iglesia y Estado, con el objetivo de que los asuntos públicos estén exentos de cualquier parcialidad (que no es lo mismo que «neutralidad»). Ahora bien, existe una tendencia a confundir el régimen de laicidad con una actitud antirreligiosa por parte del Estado. Lo llamativo es que dicho imaginario lo vemos en distintos «bandos» del conflicto: por un lado, grupos religiosos reactivos acusan la noción de laicidad de promover un Estado ateo y antirreligioso; por otro, sectores de la sociedad civil y activismos políticos promueven una noción de laicismo que roza la estigmatización de lo religioso, condenándolo hacia las profundidades de lo privado, y tomando con ello una actitud por momentos antidemocrática y excluyente.
Sin embargo, la laicidad no sólo es un régimen necesario para impedir que el Estado caiga en un posicionamiento monopólico y coercitivo. También implica la apuesta por una separación que le permite acoger la pluralidad de expresiones que forman parte de un territorio, incluyendo las religiosas. No es una separación excluyente; sino una disgregación inclusiva. Por esta razón, hablar de laicidad no sólo dista de excluir la cuestión religiosa, y más bien predispone el escenario propicio para una comprensión y apropiación de lo religioso y las espiritualidades en clave de pluralidad y diversidad, para desde allí aportar a la profundización de un espacio democrático.
Por esta razón, laicidad es sinónimo de inclusión y diálogo, como propone la frase promovida por la ONAR. ‘Laicidad’ no habla de separación Iglesia/Estado como fin en sí mismo, sino que la plantea con el propósito de que existan mecanismos suficientes para abrir el intercambio con otras expresiones que forman parte tanto del mundo religioso en sí como de un conjunto de otros modos a partir del cual la ciudadanía se vincula. Esto es necesario para la democracia, para el desarrollo social e incluso para el mismo reconocimiento político de las religiones y espiritualidades en su diversidad de identidades.
***
Ahora bien, en términos de eslogan todo lo anterior suena muy bonito. Sin embargo, Chile está aún bastante lejos de imprimir una práctica real para ese tipo de laicidad. La ONAR, a través de las acciones descritas al inicio, da cuenta de un esfuerzo por hacer que dicha idea no quede volando en una abstracción vacía. ¿Pero cómo podemos hacer para que esta mirada se impregne con mayor profundidad a nivel social, civil y político?
Debemos comenzar por preguntarnos: ¿por qué es necesario hablar de una «laicidad dialogante e incluyente» en el escenario chileno actual? La primera razón tiene que ver con el fuerte peso que aún poseen sectores religiosos hegemónicos —especialmente cristianos— frente al tratamiento de políticas públicas o debates jurídicos. Hablamos de la presión de diversas federaciones eclesiales o la propia afiliación religiosa de funcionarios y funcionarias públicas que habilitan instancias preferenciales de lobby o incluso alegan discriminación o vulneración del principio de libertad religiosa por el sólo hecho de tratar temas que competen a demandas históricas de otros grupos poblacionales, y que van en contra de perspectivas religiosas conservadoras. En otros términos, la falta de laicidad abre el campo hacia prácticas antidemocráticas, facilitando la presencia de voces hegemónicas, en detrimento de otras perspectivas, tanto sociales como religiosas.
Pero este tipo de laicidad es también necesaria para profundizar un proceso de madurez en torno a la participación ciudadana de las religiones y espiritualidades. Aquí todas las partes deben ceder y colaborar en el proceso. Las organizaciones de sociedad civil no pueden continuar negando la importancia social de lo religioso o insistir en lecturas reduccionistas, como que lo religioso es algo que compete sólo a la vida privada e individual para promover su invisibilización pública. ¡Por supuesto que existen motivos suficientes para tal resistencia! Sin embargo, también sobran ejemplos para entender de forma positiva y colaborativa el lugar de las creencias religiosas dentro de las dinámicas sociales, e insistir en la exclusión de lo religioso es negar un elemento constitutivo de lo popular. De aquí que otras articulaciones son posibles para apoyar agendas de derecho.
Por otro lado, muchos espacios religiosos que operan en el espacio público necesitan cambiar de foco, dejando de lado posicionamientos exclusivistas o manejos políticos convenientes («el fin justifica los medios»), asumiendo que ser parte de un espacio democrático implica abrirse al diálogo desde las diferencias, respetar las reglas consensuadas de dicho intercambio (el cual parte del reconocimiento de la legitimidad del otro/a) y no alegar ninguna especie de trato exclusivo.
En resumen, hablar de «laicidad dialogante e inclusiva» es una apuesta para que la separación Estado/Iglesia sea una realidad plena; no para cercenar lo religioso sino, por el contrario, para abrir más vías de participación en el marco de un ambiente democrático. Una laicidad que, bien entendida y operativizada, puede construir puentes y mecanismos políticos e institucionales más efectivos para canalizar una contribución responsable. Hoy, la carencia de acuerdos y mecanismos más amplios —como resultado de la resistencia de integrar más responsablemente el fenómeno religioso en la sociedad y la política— deja la puerta abierta para que las voces hegemónicas continúen monopolizando el escenario, apelando a un supuesto privilegio. Una «laicidad dialogante e inclusiva», por su parte, abrirá la puerta para visibilizar la diversidad de expresiones existentes, y que la participación regulada en el ámbito civil promueva una presencia más democrática de las creencias.