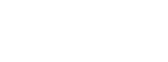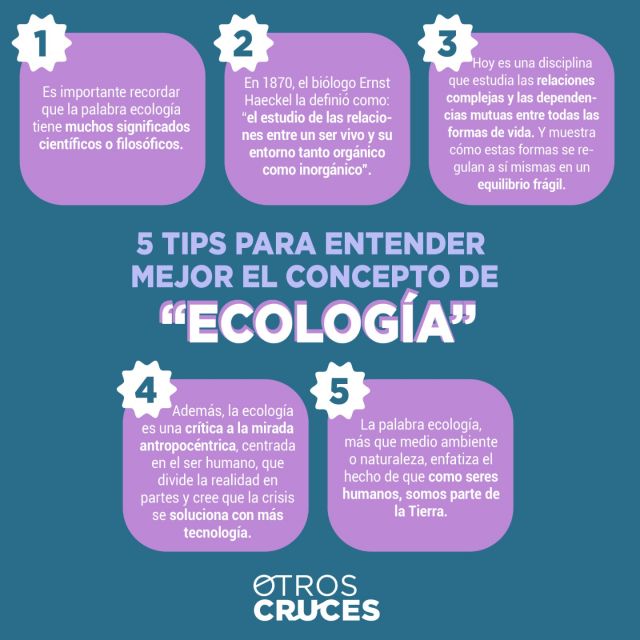Por Nicolás Panotto
En este último tiempo, medios de comunicación y portales de análisis político se están inundando con notas sobre la incursión de los grupos evangélicos en la política. De las expresiones que podemos identificar, hay una que se destaca: los evangélicos son un peligro para la democracia. Lo vimos con fuerza en algunos análisis de coyuntura chilena con el escándalo desatado en 2018 en la controvertida figura del obispo Durán. También en el difundido proyecto de investigación titulado “Transnacionales de la fe”, que intenta demostrar la existencia de una especie de teoría de la conspiración evangélica fundamentalista a nivel regional a través de la “comprobación” de vínculos entre organizaciones religiosas, iglesias y espacios políticos. Brasil, Bolsonaro y la famosa bancada evangélica nos dan letra a diario sobre este tema. Y en estos últimos días, la asunción de Jeanine Áñez como presidenta interina de Bolivia y la destacada figura del líder social Luis Camacho en los conflictos previos, que utilizaron la Biblia como un símbolo de poder para “reconquistar” el Palacio de Gobierno, han dado mucho qué hablar.
Una mínima sensibilidad democrática y laica, nos moverá naturalmente a una condena frente a estos episodios. Pero en muchos de los comentarios sobre estos escenarios (por no decir en una importante mayoría), se cae en un error muy común: la generalización. Es decir, se habla de “los evangélicos” como una totalidad, como un cuerpo homogéneo, y lo que es aún peor, refieren a estas acciones como sinónimo de las creencias de todo su espectro, como si todos sus adherentes fueran fundamentalistas anti-derechos que respaldan regímenes anti-democráticos.
Dicha generalización da cuenta de un profundo desconocimiento sobre varias áreas: primero, sobre el fenómeno religioso en sí, el cual se tiende a determinar como una instancia compuesta de acciones y prácticas homogéneas, y como únicamente conservadoras; segundo, sobre el campo evangélico, el cual se describe desde una incomprensión sobre su pluralidad interna, sus matices, su inherente complejidad, o se tiende hacer un correlato con estructuras como la católica; y tercero, sobre la relación entre lo religioso y lo socio-político, donde se omite también el hecho de que no existe un vínculo unidireccional entre marcos simbólicos religiosos y acciones sociales particulares. Este lazo, por el contrario, es sumamente heterogéneo.
La caída sobre estos lugares comunes por parte de la prensa y de análisis académicos da cuenta de la presencia de importantes prejuicios donde, como afirma la especialista argentina Mariela Mosqueira, se pone al campo evangélico como un “chivo expiatorio” de las crisis de representación en contextos religiosos como socio-políticos, o resalta lo que el antropólogo chileno Miguel Mansilla denomina como “pentecosfobia”, es decir, una reacción negativa y condenatoria frente a sectores pentecostales debido a su singularidad en términos de expresión ritual o simbólica heterodoxa, lo cual también hace caer en dañinos prejuicios.
¿Por qué decimos esto? Por dos motivos. Primero, como ya hemos mencionado, estas lecturas promueven una imagen acotada del campo evangélico, y con ello difunden prejuicios y estigmas, antes que brindar claves reales de conocimiento. Pero en segundo lugar, esto también impacta en la posibilidad de aportar a la construcción de un espacio democrático desde la afirmación de la diversidad evangélica: al generalizar estas lecturas enajenantes, no se da lugar al reconocimiento de la inmensidad de voces que existen hacia dentro de las iglesias, las denominaciones, los grupos pastorales, las organizaciones basadas en la fe y tantos espacios más, donde los tipos de identificación socio-política son sumamente diversos, y que inclusive, van mucho más allá de escuetas dicotomías entre “conservadores” y “progresistas”. Con ello, se obtura la posibilidad de hacer públicas otras voces y posicionamientos que no tienen nada que ver con las figuras hegemónicas que logran tanta visibilidad.
En otros términos, creemos que la difusión de estos estigmas lleva a clausurar la posibilidad de identificar distintos contextos y lugares desde donde apelar a lo evangélico, para precisamente hacer frente a visiones fundamentalistas (que no es lo mismo que hablar de conservadoras), que están cobrando cada vez mayor visibilidad pública, pero que no son necesariamente expresión de todo el espectro evangélico, más allá de representar sectores con un alcance importante.
Por todo esto, es fundamental comenzar a delimitar más específicamente a qué grupos nos referimos al hacer un análisis de coyuntura, sino podríamos promover una peligrosa visión reduccionista que legitima una imagen falsa o acotada sobre los complejos factores que entran en juego. En nuestros vicios por querer categorizar todo lo más abarcativamente posible, cometemos el error de hacer juicios imprudentes (¡de los errores he aprendido!) Creo sensato, primero, prestar mucha atención con el lenguaje que utilizamos (remitir a términos como “algunos grupos”, “ciertos sectores”, puede ayudar), y segundo, identificar concretamente a qué tipo de colectivos nos referimos, ya que cada uno posee caracterizaciones muy diversas. Si hablamos de iglesias o denominaciones, es imposible hacer un correlato con visiones socio-políticas únicas. En una iglesia local, más allá de los presupuestos institucionales que puedan existir, la forma en que la membresía asume su posición política puede divergir enormemente de su liderazgo o de las teologías “oficiales”. Si vamos afinando nuestro enfoque hacia grupos más acotados, como juntas pastorales, organizaciones basadas en la fe o redes regionales de litigio e incidencia política, las fronteras se van delimitando de manera más específica. Por ello, no podemos hablar de “los evangélicos”. Tenemos que precisar qué tipo de grupo es y cuál es el tipo de mecanismo de identificación con el campo evangélico (¿Una iglesia? ¿Una denominación? ¿Un marco teológico? ¿Una cosmovisión social o moral?)
Creo también que debemos dejar de estigmatizar de forma paranoica la acción pública de sectores evangélicos como si su sólo accionar político se respaldara en una especie de teoría de la conspiración. Una cosa es el respeto por el Estado laico y el peligro que visiones particulares intenten imponerse por medios políticos, y otra distinta es reconocer la legitimidad del trabajo que están realizando organizaciones de sociedad civil relacionadas con la cosmovisión evangélica, conjuntamente con otras organizaciones. No desconocemos la existencia de sectores con más influencia que otros, con una capacidad de lobby extraordinaria, con acceso a importantes recursos financieros y el apoyo de organismos multilaterales y gubernamentales para la promoción de agendas particulares, generalmente opuestas a iniciativas sobre derechos humanos. Pero el problema no reside en la propia incidencia política. Más bien, resaltamos dos factores. Primero, el hecho de que muchas veces estas voces se presentan desde un lugar de “oficialidad” frente a todo el espectro evangélico, cuando en realidad no lo son. Es decir, los mismos grupos religiosos cometen el error que estamos advirtiendo sobre los análisis periodísticos y políticos. O peor aún, intentan legitimar su visión o lugar en el espacio público apelando a su “singularidad religiosa”, desconociendo la igualdad de términos que deben tener con otras organizaciones (este tema se encuentra en candente debate en este momento dentro de la Unión Europea). El segundo elemento es que la disputa con respecto a dichos grupos debe darse en el ámbito del diálogo político, y por ende confrontar dichos posicionamientos desde el reconocimiento de las visiones diversas que existen dentro del espectro evangélicos, siendo incluso antagónicas en muchos casos.
Por esto último, es importante inscribir dicho debate también hacia dentro de los grupos evangélicos, especialmente desde aquellos que abordan temas políticos. Muchas de las discusiones que se gestan, se hacen desde las tensiones identitarias que residen en el propio seno evangélico con respecto a cuestiones eclesiales o teológicas (o buscando legitimar una visión supuestamente más representativa que el resto), como una forma de evadir la discusión sobre las implicancias políticas que poseen los discursos en cuestión. Es decir, confundimos debate político con debates eclesiológicos o estrictamente teológicos.
Por supuesto que toda representación política en estos escenarios posee un correlato teológico. Pero también creo que muchas de las recriminaciones que dividen a sectores entre sí, parten de la escapatoria al diálogo en torno al impacto político que poseen algunas de las propuestas. Por ejemplo, ¿cómo vamos a hablar de Estado de derecho y por otro lado negar la legitimidad de posicionamientos teológicos que trabajan entre minorías sociales, por causa de temas religiosos, históricos, de tradición o teológicos? Dicho debate puede tener sin duda muchas posibles salidas; pero el meollo de la discusión es que las implicancias estrictamente políticas deben tratarse y no esconderse en un espadeo bíblico, ya que si queremos un Estado de derecho, entonces debemos afrontar los reclamos de las minorías, sea cual fuere la demanda. Sino, ¿para qué existe el Estado? Hacer dicha distinción puede culminar, finalmente, en la legitimación de un contexto anti-político: hablamos de Estado y democracia como hermosos ideales, pero nos callamos, esquivamos el tema o nos concentramos en cuestionar la ilegitimidad de nuestros adversarios, cuando esa discusión se acerca a temáticas específicas y prácticas que rozan temas sensibles para la iglesia.
Desde lo político (incluyendo la prensa y la academia), hace falta dejar de lado los prejuicios históricos y entender el lugar de ciertos grupos políticos identificados con el campo evangélico (no “los evangélicos” o “la iglesia” en tanto generalidades) como una práctica legítima (a pesar de las diferencias que existan en términos ideológicos), siempre y cuando sean respetados ciertos mínimos de la convivencia democrática (claramente, acciones como el ingreso de Áñez con la Biblia al Palacio no son muestra de ello) El debate no debe concentrarse sobre su legitimidad o no, sino en abordar, cuestionar y desafiar sus presupuestos a partir de las reglas del diálogo público (valga aclarar que este principio debe ser, también, reconocido y respetado por los sectores evangélicos) Por otro, desde el ámbito propiamente teológico y eclesial, necesitamos inscribir el valioso debate político que se viene gestando en estos últimos años, tanto en las iglesias como desde distintas organizaciones en su polifónica representación, en un marco estrictamente político, es decir, reconociendo y dando cuenta de las implicancias sobre la convivencia democrática que conlleva el sostenimiento de ciertos principios, la defensa irrestricta de algunos discursos y el bloqueo que se evidencia en el no reconocimiento de la diversidad.